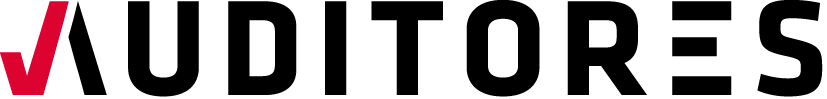Ensayo ganador del concurso Las Cuentas Cuentan 2020: MASTER AND ACCOUNTANT
En navegación
50º 22´17” N; 4º 8´32” O
Después de seis largos meses de travesía, diviso en el horizonte la costa de mi amada Inglaterra. Sus cielos nublados, sus verdes prados y sus humeantes industrias dibujan un paisaje inconfundible para un joven como yo. La emoción me embarga al imaginar cómo me recibirán en Birmingham mi madre y mis hermanos. Mis ojos se humedecen al recordar a mi padre, al que Dios tenga en su gloria, que estaría orgulloso de verme regresar como un hombre a la tierra que me vio crecer. ¿Quién no sentiría satisfacción al ver a su hijo, criado en las humildes calles de Sparkhill, convertirse en todo un oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales?
Todo comenzó aquella mañana de abril en la que tío Henry vino a visitarnos. Recuerdo que estaba en la fábrica y que había llegado a la ciudad un hombre de Blackburn que decía haber inventado una máquina hiladora que aliviaría nuestra carga de trabajo. Hargreaves creo que se llamaba. Lo cierto es que el trabajo en la fábrica nunca había sido de mi agrado, así que cuando llegó mi tío no dude en sacudirme el hollín de mis manos y escabullirme tan rápido como pude. Las aventuras y peripecias de tío Henry eran legendarias y hacían las delicias de todos sus sobrinos. Escuchar sus historias nos transportaba a los más recónditos lugares del planeta. India, China, todos aquellos lugares, tan inalcanzables para nosotros, eran destinos habituales en las rutas de mi tío, que nos sumergía en el exotismo y la magia de sus vivencias como si de un cuentacuentos se tratase.
Sin embargo, este encuentro no sería una más de esas vigilias infinitas junto a tío Henry, sino el comienzo de una nueva vida. Cuando me ofreció partir con él en su próximo viaje no podía creerlo. A mis dieciséis años recién cumplidos nunca había salido de Birmingham, por lo que miré a mi madre con la esperanza de que le pareciera bien, con esa expresión en la que se entremezcla sumisión, respeto y un ligero toque de atrevimiento con la que los hijos tratamos de convencer a nuestras madres. Tras un silencio interminable, asintió. Corrí a abrazarla con todas mis fuerzas y tembloroso me dirigí a mi habitación para preparar el equipaje. No había tiempo que perder: zarpábamos en un par de días desde Plymouth.
Tras dos agotadoras jornadas, llegamos al puerto. Un enorme buque nos aguardaba, un auténtico galeón de esos que hasta entonces solo existían en los libros. Obnubilado, seguí los pasos de tío Henry, que subió a la embarcación con la sobriedad y elegancia que le caracterizaban.
“Compañía Británica de las Indias Orientales” rezaba el casco de la nave. A bordo, al menos un centenar de personas corrían de babor a estribor comprobando que todo estuviera en orden. Un cosquilleo recorrió todo mi cuerpo. No había vuelta atrás. La mayor aventura de mi corta existencia estaba a punto de comenzar.
A media tarde, zarpamos, y desde el ojo de buey de mi pequeño camarote vi el que había sido mi hogar desvanecerse en el infinito, perderse en la inmensidad del océano. Navegamos durante varias semanas a una velocidad de 10 nudos. Mi tío estaba muy ajetreado y pasaba mucho tiempo encerrado en su despacho. Ciertamente, habíamos oído hablar de sus experiencias en países lejanos, de cómo lo atacó un tigre en la India o cómo sobrevivió a un naufragio en las proximidades de Ceilán, pero nunca nos había contado cuáles eran realmente sus funciones en la Compañía ni qué era aquello que le sumía en aquel lúgubre habitáculo durante horas. Pasaba mis días echando una mano en lo que mi corta edad me permitía: ayudaba en cocina, izaba la velas y custodiaba el cargamento de té que la vetusta nave escondía en sus entrañas.
Todo cambió aquella mañana del 12 de junio en la que postrado en aquel minúsculo camastro con los ojos entrecerrados escuché: “¡Tierra a la vista!”. Como un resorte, salté de mi cama, me vestí tan rápido como pude y salí a cubierta. El sol resplandecía en el horizonte e iluminaba las vírgenes playas de Bombay. Desde entonces, un ritmo frenético se apoderó de mí y, de la mano de tío Henry, recorrí las calles de Goa, de Calcuta, de Madrás, de la isla de Java, de Macao y de Cantón. Acostumbrado a la industriosa urbe en la que me crie, perderme entre hordas de comerciantes, sentir ese intenso olor a especias que te embarga y conquista, y contemplar esas finas sedas fue una experiencia sinigual para mí. Hay enclaves que permanecen en la memoria no solo por lo vivido en ellos, sino por la singularidad de su luz, por la sutileza de sus olores, y las factorías de la Compañía Británica de las Indias Orientales eran algunos de esos lugares. No obstante, no serían mis aventuras por las calles del lejano Oriente lo único que me llevaría de aquel viaje.
Pese a lo variopinto de los lugares visitados y las distintas actividades comerciales que desempeñábamos en las colonias, una imagen se repetía cada vez que retornábamos al galeón que nos llevaría a nuestro siguiente destino. Mientras numerosos tripulantes cargaban las sedas y las especias en la bodega del buque, tío Henry portaba unos libros de gran grosor que depositaba en su despacho. Aquella curiosa escena se repetía en todos y cada uno de los puertos. Decenas de volúmenes encuadernados en cuero pasaban a engrosar la biblioteca personal de mi tío, lo que hacía de aquel misterioso habitáculo un espacio aún más atractivo e intrigante para mí.
Cuando nos disponíamos a regresar a Inglaterra, embelesado por el bello atardecer que iluminaba las concurridas callejuelas de Cantón, un repentino escalofrío recorrió mi cuerpo
cuando una figura puso su mano sobre mi hombro. Era tío Henry. Con una sonrisa en la boca y mirando al infinito me dijo:
- Thomas, sígueme.
Solo el rechinar de las viejas tablillas que pavimentaban la embarcación interrumpía el sobrecogedor silencio que imperaba en el océano Pacífico aquella noche, más dócil de lo habitual. Lo acompañé hasta la popa de la nave y bajamos los seis escalones que nos separaban de aquel enigmático lugar que tantas horas había ocupado mi mente. Tío Henry abrió la puerta y, emocionado, me adentré en su despacho.
La luz cálida que arrojaba el lujoso candelabro que presidía su escritorio me devolvió a aquellas noches interminables de Birmingham. En pocos segundos, una estantería rebosante de libros llamó mi atención. Pasando la mano por el lomo de aquellos volúmenes leía: “1765”, “1766”, “1767”.
- ¿Qué son todos estos libros, tío Henry? -le pregunté extrañado mientras se servía una copa de whisky escocés.
- Son libros de cuentas, sobrino. Libros de cuentas. Mira, coge el último volumen, el de 1772. Vamos, sin miedo, cógelo y ábrelo -y me senté junto a él para hojearlo-. En estos libros, registramos todo, todos los bienes y derechos que tenemos, nuestras deudas, nuestro patrimonio, lo que vendemos, lo que compramos. Todos los hechos económicos que afectan a nuestra empresa están aquí, registrados minuciosamente en todos estos libros.
- Pero, tío Henry, estos libros tienen cientos de páginas, hay centenares de números, miles de cuentas. No sabía que las empresas fueran tan complejas -dije mientras contemplaba atónito esas estructuras artificiosas con forma de “T” que me parecían incomprensibles.
- De ahí una de las razones por las que nuestra actividad, la de los contables, es esencial. El mundo empresarial no es sólo comprar y vender. Hemos de contratar a los tripulantes que nos han acompañado en esta expedición, a los soldados que velan por nuestra seguridad en los puertos, debemos pagar nuestras deudas y remunerar a los accionistas.
- Espera, tío. ¿Accionistas? No entiendo nada, ¿qué es eso? -dije con incredulidad.
- Tranquilo, es normal que te cueste comprenderlo todo al principio. Nuestra compañía se configura como una sociedad anónima, es decir, está dividida en una suerte de papelitos que representan una parte alícuota de la propiedad. En otras palabras -aclaró mi tío al apreciar en mi rostro un gran desconcierto- en lugar de tener un único propietario, tenemos cientos, miles de personas que aportan el capital que precisamos para desempeñar nuestra actividad. He de decirte que esto no es muy habitual en nuestro tiempo y que está reservado para proyectos de gran calado. Quién sabe si algún día esta forma societaria será la más común…
- De acuerdo, creo que lo he entendido. Poco a poco la actividad empresarial se va haciendo más y más compleja, por lo que es fundamental registrar todas las operaciones para controlar qué tenemos y qué debemos-dije mientras tío Henry asentía. Pero tío, estos libros son demasiado largos, ¿solo sirven para eso? No me lo creo.
- Claro que no, Thomas. La contabilidad es un sistema de información para la toma de decisiones. Estos libros recogen nuestro pasado y nuestro presente, pero, sobre todo, nos permiten mirar hacia el futuro. Mira, fíjate en ese mapa de ahí. ¿Ves la ruta trazada en rojo?
- Sí, tío Henry -dije con convencimiento-. Es la ruta que nos ha traído a Cantón.
- Exacto. Mira, déjame el libro que tienes en las manos y acércate -y comenzó a navegar a través de aquel libro con enorme soltura. En este capítulo está desglosado el coste en el que incurrimos el año pasado para recorrer exactamente la misma distancia -dijo mientras removía los cientos de documentos que tenía sobre aquel escritorio-. Mira, aquí está. Estos son los costes del de este año. ¿Aprecias alguna diferencia?
- Sí, este año hemos reducido el coste en varios cientos de libras. Pero ¿cómo es eso posible si es exactamente la misma ruta?
- Si te fijas bien, verás que, en lugar de detenernos para avituallarnos seis veces, nos hemos detenido tan solo cuatro. Saber cuánto gastamos y en qué lo gastamos nos ha permitido identificar por qué nos resultaba tan caro realizar este viaje: demasiadas paradas. Durante el invierno reformamos la bodega de este galeón para poder conservar más alimentos para la tripulación. De este modo, podemos transportar la misma cantidad de té y visitar más factorías, pero en mucho menos tiempo. Y el tiempo, Thomas, es oro cuando de negocios se trata.
- Qué ingenioso -dije asombrado-. Pero tío, entonces estos libros tan importantes, solo lo son para nosotros, ¿verdad?
- ¡No, Thomas, son esenciales para el funcionamiento de la economía en general! -dijo mi tío alzando la voz-. Imagínate que un desconocido te pidiera dinero. ¿Se lo prestarías?
- Depende. Solo lo haría si fuera solvente, si me ofreciera garantías de que me lo va a poder devolver.
- ¿Y cómo verificarías que se dan esas condiciones? -dijo mi tío con finalidad propedéutica.
- Le preguntaría si trabaja, dónde lo hace, si tiene propiedades, a qué va a destinar lo que le presto.
- Eso es, y esas son algunas de las preguntas que responden las cuentas de una empresa. ¿Quién pondría su dinero en manos de una empresa en quiebra? ¿Quién apostaría por un proyecto imposible o inútil? La contabilidad de gestión se desarrolla en el seno de la empresa y nos es de gran utilidad a los usuarios que integramos esta compañía. Pero esta ciencia no termina ahí. Los accionistas, la Corona, la Hacienda Pública, los clientes o nuestros acreedores también quieren saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La contabilidad financiera proporciona toda esa información. Porque las cuentas, Thomas, cuentan y mucho.
- Tío Henry, me parece apasionante todo esto que me cuentas.
- Y eso que aún no has llegado a ese momento -contestó con la mirada perdida.
- ¿Qué momento? ¿Estás bien, tío Henry? -lo interpelé tras una larga pausa.
- Ese momento, ese preciso instante en el que, después de largas jornadas de trabajo, de noches sin dormir, de poner sangre, sudor y lágrimas al servicio de esta ciencia, realizas la última suma, esa suma que todo lo encaja, que todo lo cuadra. Ese momento, querido Thomas, se llama felicidad -dijo mi tío con la voz prácticamente quebrada.
- No sé, tío Henry. No sé si sería capaz de dedicarme a esta ciencia con maestría -dije abrumado.
- Thomas, muchas personas tienen una visión errónea de este oficio. Creen que solo son cuentas, números. Nos miran como si fuéramos seres fríos y calculadores. Pero se equivocan. La contabilidad, amigo mío, es un lenguaje como cualquier otro. Nuestras técnicas cambiarán, las empresas cambiarán, quién sabe si algún día una de esas máquinas que están transformando nuestro mundo podrá hacer las cuentas por sí misma. Decía John Locke que “las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”. Los métodos pasan, las técnicas pasan, pero las necesidades permanecen. Y la necesidad de información veraz, objetiva y clara nunca perecerá.
- Tío Henry, nunca imaginé que la contabilidad fuera tan importante. ¿Tú me instruirías? -pregunté ilusionado.
- Por supuesto. Llevo muchos años viajando, recogiendo la información contable de nuestras factorías y consolidándola. Creo que ha llegado el momento de descansar y quién mejor que tú para ocupar mi lugar.
Durante semanas mi tío me enseñó todo lo que sabía de esta ciencia que hoy es mi noble oficio. Jornada tras jornada fui incorporando nuevos conceptos y comprobando que el ingenio humano no tiene límites. Es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, pero escribo este texto con la esperanza de que esta honorable práctica se enseñe y extienda por todas las escuelas del país, con la pretensión de que obtenga el reconocimiento público que merece. Quién sabe si algún día comprobar la veracidad de las cuentas constituirá un oficio en sí mismo.
Hoy regreso a mi hogar, a mi amada Inglaterra. Pero vuelvo como un hombre nuevo, como todo un oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Jamás podré agradecer a tío Henry lo que hizo por mí invitándome a acompañarle en uno de sus viajes aquella mañana de abril. Siempre tendré un pasivo emocional con él. Nos aproximamos a tierra y llega el momento de desembarcar. Llega el momento del cierre, ese momento del que me habló mi tío con la voz entrecortada. Tenía razón. Ese momento, ese preciso momento, nunca defrauda.
Escrito por: José Campuzano Pérez, estudiante de tercer curso del doble grado en Derecho y Administración de Empresas Finanzas, en la Universidad Autónoma de Madrid.
Galería de imágenes: